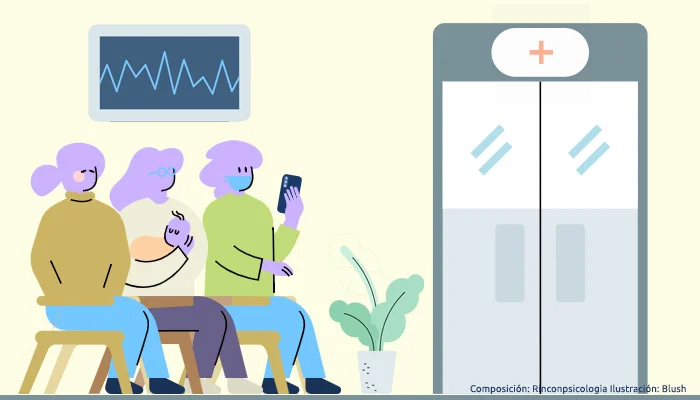
Dicen que la historia es cíclica. Que hasta que no aprendamos de nuestros errores, tendremos que enfrentarnos a los mismos problemas, tropezar con la misma piedra, una y otra vez. Porque cada problema, aunque puede ser fuente de angustia o incluso hacer tambalear nuestro mundo, también es una oportunidad para corregir nuestros errores y crecer.
En estos tiempos, hay una historia que regresa del pasado cobrando especial relevancia. Es mucho más que la historia de una pandemia, es la historia de la verdad – o más bien del ocultamiento de la verdad y sus consecuencias. Es la historia de las medias verdades, de la indolencia, del cerrar los ojos, del querer tapar el sol con un dedo. Es la historia que valida que “la peor verdad solo cuesta un gran disgusto, pero la mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeños y al final, un disgusto grande”, como escribiera Jacinto Benavente.
El pasado vuelve
Todo comenzó el 4 de marzo de 1918, cuando Albert Gitchel, un cocinero de Camp Fuston en Kansas, comenzó a sufrir tos, fiebre y dolor de cabeza. El suyo fue uno de los primeros casos de la llamada gripe española. En apenas tres semanas, 1.100 soldados ya habían sido hospitalizados y miles más se contagiaron.
Sin embargo, dado que Estados Unidos estaba completamente movilizado por la Primera Guerra Mundial, las autoridades no querían generar pánico sino seguir adelante con los planes bélicos. Lo que comenzó circunscrito a los campamentos del Ejército, donde el 25% de los soldados enfermó, se propagó rápidamente a la población civil.
Un médico de un campamento del ejército estadounidense escribió: “Estos hombres comienzan con lo que parece ser un ataque ordinario de gripe o influenza, pero cuando los llevan al hospital desarrollan muy rápido el tipo de neumonía más vicioso que haya visto… En cuestión de pocas horas llega la muerte… Es horrible. Uno puede soportar ver morir a uno, dos o veinte hombres, pero no ver a estos pobres demonios caer como moscas… Hemos estado promediando unas 100 muertes por día… Hemos perdido una cantidad escandalosa de enfermeras y doctores”.
Sin embargo, la terrible experiencia que estaban viviendo los médicos en el campo no encontraba eco en la sociedad. En el resto de los países en guerra, la prensa también le siguió el juego a la política y se abstuvo de informar sobre la propagación de la infección. En Estados Unidos incluso se aprobó una ley que castigaba con 20 años en la cárcel por “pronunciar, imprimir, escribir o publicar cualquier lenguaje desleal, profano, escandaloso o abusivo sobre el gobierno de los Estados Unidos”. Eso significaba que una persona podía ir a la cárcel por criticar al gobierno, aunque lo que dijera fuera cierto, como señalaron investigadores del Instituto de Medicina de Washington.
Filadelfia fue un ejemplo de todo lo que se podía hacer mal y del terrible costo que tienen las mentiras – o las medias verdades. A pesar de que la gripe ya se había comenzado a extenderse a mediados de septiembre por la ciudad, Wilmer Krusen, el entonces director de salud pública de Filadelfia, aseguró que no pasaba nada. Declaró que “circunscribiría esta enfermedad a sus límites actuales” y que “estamos seguros de que tendremos éxito”. Cuando se produjeron los primeros fallecimientos, les restó importancia diciendo que se trataba de una “simple gripe” o una “gripe anticuada”, en ningún modo era la gripe española. Otro funcionario de salud de la ciudad afirmó: “De ahora en adelante, la enfermedad disminuirá”, según cuenta el Smithsonian.
Dado que “no pasaba nada”, se celebró con total normalidad el desfile Liberty Loan del 28 de septiembre. Con aquel desfile se recaudarían millones de dólares en bonos de guerra. Sin embargo, tres días después comenzó a llegar la factura de la larga y multitudinaria procesión donde participaron al menos 200.000 personas: los 31 hospitales de Filadelfia se desbordaron y a finales de la semana, 2.600 personas habían muerto.
Otras ciudades siguieron ese modus operandi. Mientras en Chicago la tasa de mortalidad en un hospital alcanzó casi el 40%, las personas seguían abarrotando el transporte público y el personal sanitario se contagiaba porque no podía tomar medidas de precaución, el comisionado de salud pública de la ciudad proclamó entonces: “La preocupación mata a más personas que la epidemia”. Aquel fue el sentir y la reacción política generalizada.
Por suerte, todas las autoridades no reaccionaron de la misma manera. San Luis, por ejemplo, mantuvo informada a la población incluso antes de que se produjeran los primeros casos en la ciudad y apenas detectaron el primer brote, adoptaron medidas de aislamiento. En Filadelfia las muertes semanales ascendieron a 748 por cada 100.000 mientras que en San Luis fueron de 358 por cada 100.000, menos de la mitad, según reportó National Geographic.
El problema empeoró aún más porque “varias autoridades locales de salud se negaron a revelar el número de personas afectadas y las muertes. En consecuencia, fue muy difícil evaluar el impacto de la enfermedad en ese momento”, según cuentan investigadores de la Universidad de Génova. Eso impedía hacer estimaciones precisas a nivel epidemiológico y, por supuesto, tomar medidas más eficaces para contener el contagio y disminuir el número de muertes.
Crónica de un desastre no anunciado
El objetivo principal de aquel despropósito era evitar que la población se alarmara puesto que ya sufría las privaciones causadas por la Primera Guerra Mundial, así como mantener alta su moral para que pudiera seguir combatiendo.
Quizá, en el fondo, aquellos gobernantes que debían tomar decisiones por decenas de miles de personas más pensaron que “no sería para tanto”. Cerraron los ojos a los datos y se volvieron sordos a los reclamos de los médicos con la secreta ilusión de que todo pasaría. Pero todo no pasó. Porque cerrar los ojos ante la realidad no hará que esa realidad desparezca. Y antes o después las consecuencias nos golpearán con toda su crudeza.
“La combinación de control rígido y desprecio por la verdad tuvo consecuencias peligrosas”, como indicaron los historiadores. Ignorar el riesgo o anteponer otros intereses a la salud general hizo que se tomaran decisiones tarde y mal. Las mentiras, invenciones y minimizaciones de lo que estaba ocurriendo por parte de muchos funcionarios públicos que usaron los medios de comunicación para desinformar, terminó destruyendo la credibilidad de las fuentes de autoridad.
El resultado fue que se produjo una terrible desconexión y falta de confianza. Las personas sintieron que no tenían nadie a quien recurrir y nadie en quien confiar. Más tarde, cuando las medidas de confinamiento entraron en vigor, muchos ciudadanos comunes se negaron a prestar atención a los expertos, que a esas alturas ya estaban despojados de toda credibilidad porque se había vuelto imposible distinguir entre la verdad y la mentira.
Obviamente, no informar bien a la población solo sirvió para aplazar la alarma, que se generó de todas maneras cuando las noticias de los enfermos y las muertes comenzaron a correr de boca en boca. Cuando las muertes no eran una cifra lejana en un diario, sino que era la propia muerte tocaba a la puerta de casa o a la puerta vecina. Aquella mala gestión, sumado a una infraestructura de salud pública inadecuada y los escasos conocimientos científicos de la época, terminó causando más de 500 millones de infecciones en todo el mundo y cobrándose la vida de más de 50 millones de personas.
La verdad, si no es entera, se convierte en aliada de lo falso
La serenidad y la confianza son los dos bloques que nos impiden traspasar la fina línea que existe entre una verdad dura y el pánico del alarmismo. Cuando la verdad se intenta esconder bajo un velo ficticio y edulcorado, la serenidad y la confianza transmutan en caos e incredulidad. Y eso nunca es bueno. Ni a nivel personal ni a nivel social.
Es cierto que todos no tenemos las mismas herramientas psicológicas para lidiar con una verdad difícil, pero todos debemos tener la oportunidad de reajustarnos a tiempo para hacer frente a esa realidad, como mejor podamos. Necesitamos pasar cuanto antes del estado de shock inicial a un estado de ajuste. Pero si no sabemos a qué nos enfrentamos, pasaremos de un shock a otro, sin poder llegar nunca a ese nivel de ajuste que nos brinda el necesario equilibrio para hacer frente a la tormenta.
No cabe duda de que para resistir a una epidemia necesitamos una inyección de optimismo continua. Necesitamos saber que, aunque las cosas van mal, en algún momento irán mejor. La esperanza es lo que nos mantiene luchando. Sin embargo, esa esperanza no puede sustentarse en falsas ilusiones o mentiras piadosas porque más temprano que tarde se convertirá en ira y frustración.
También necesitamos señales concretas sobre lo que sucederá – o lo que podría suceder. Necesitamos prepararnos psicológicamente. Arrebatarnos esa posibilidad – con la inexcusable excusa de que nos están protegiendo psicológicamente – es un sinsentido.
En momentos de incertidumbre, cuando no existe un camino claro, la transparencia y la confianza se convierten en nuestras brújulas. Arrebatárnoslas puede implicar una condena, en sentido literal y metafórico. Porque como dijera Lope de Vega, “nadie puede apartarse de la verdad sin dañarse a sí mismo”. Y quizá esa sea una lección que algunos han olvidado.
Fuentes:
Martini, M. et. Al. (2019) The Spanish Influenza Pandemic: a lesson from history 100 years after 1918. J Prev Med Hyg; 60(1): E64–E67.
Aligne, C. A. (2016) Overcrowding and Mortality During the Influenza Pandemic of 1918. Am J Public Health; 106(4): 642-644.
Stacey, L. et. Al. (2005) The Threat of Pandemic Influenza. Are We Ready? Washington, DC: The National Academies Press.




Jose Carlos Fernandez dice
Magnífico artículo! Gracias!